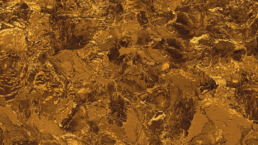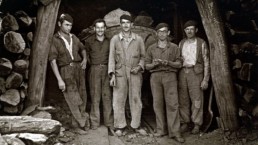La restauración y rehabilitación de las minas en la minería moderna
Hoy, gracias a los avances técnicos y científicos, es posible resolver satisfactoriamente los desafíos complejos de la minería ligados a la sostenibilidad y las demandas legales y sociales. Mediante la innovación, podemos reducir o eliminar los impactos de la actividad, logrando recuperar los lugares que se hayan utilizado para la extracción de diferentes recursos naturales. El entorno puede volver a ser igual después de una explotación minera e, incluso en algunos casos, el entorno natural de las superficies restauradas puede ser mejor que el existente antes de iniciar la explotación, generando nuevos hábitats naturales. Gracias a los avances tecnológicos, se puede reconstruir la huella de la actividad de una mina con un sistema natural más diverso y controlado.
Aunque es cierto que cada explotación minera precisa de un plan de actuación preciso y específico, por lo habitual, el proceso final de la rehabilitación de minas y canteras se da en tres fases:
1.Remodelar la geometría mediante materiales propios previamente apilados y conservados. Las explotaciones suelen tener pendientes acusadas que dificultan la rápida colonización de la vegetación por lo que la remodelación de su topografía resulta fundamental para conseguir la máxima reconstrucción de la zona.
2.Sellar las superficies según el caso y los requerimientos.
3.Suministrar la tierra vegetal adecuada como soporte necesario de la nueva vegetación. Una vez la tierra se vuelve cultivable, se siembran las semillas más acordes a las necesidades de la zona.
En nuestro país se han llevado a cabo numerosas restauraciones con este modelo. La restauración geomorfológica es quizás una de las más utilizadas, pero siempre es importante adaptar el método para cada tipo de explotación. Las que más destacan en la actualidad, tanto por el impacto positivo como por la grandeza de la recuperación, son dos:
- La mina de Meirama ha sido explotada desde 1980 hasta 2008. Una vez finalizada su explotación se apostó por la protección ambiental de la zona, con un plan de rehabilitación del lugar de 60 millones de euros. Después de realizar los estudios necesarios y después de 8 años llenando el lago con 150hm³ de agua procedente de arroyos de cabecera, hoy podemos decir que la mina de Meirama se ha convertido en el primer lago artificial capaz de abastecer un núcleo de población grande. Además, 730 hectáreas han sido reforestadas con 450.000 árboles plantados en la zona. Se trata de un gran ejemplo de rehabilitación de una cantera mina que se ha convertido en un espacio natural biodiverso y con unos resultados excepcionales.
- La mina de As Pontes fue en su día la mayor explotación a cielo abierto de la península ibérica. La mina se mantuvo activa hasta 2007 y, ya en 2008, se empezó a llevar a cabo la inundación controlada del hueco minero, un proceso que perduró hasta 2021. Esta recuperación dio lugar a uno de los mayores lagos artificiales de Europa y un enorme enclave natural de gran riqueza ecológica. En total, fueron rehabilitadas 2.400 hectáreas.
La duración media actual de los proyectos mineros en España es de entre 10 y 25 años, con algunos de mayor duración. Todas las explotaciones iniciadas hace más de 25 años disponen de un plan de explotación y restauración inicial aprobado por la autoridad competente ya que la Ley lo exige para iniciar las explotaciones, además de importantes garantías económicas externas para asegurar la ejecución y cumplimiento de los planes de restauración aprobados. Así, se promueve el desarrollo completo de la explotación, potenciando la generación de riqueza para la comunidad y su entorno durante el periodo de vida útil de la mina, lo que contribuye al desarrollo económico de las comarcas en la que estén implantados y asegurando que la restauración planteada se llevará a cabo en cualquier circunstancia.
El uso de emisarios submarinos en la minería
En ocasiones en la zona de actuación de un proyecto minero, los cauces de agua terrestres en la superficie de la zona presentan una sensibilidad particularmente alta a la recepción de vertidos adicionales de agua procedente de la actividad, tanto en cuanto a su volumen como a su contenido en sólidos o metales, prolongándose esta sensibilidad a los ecosistemas en la desembocadura de los mismos. Por eso, cuando la localización del proyecto minero está relativamente próxima al mar, la utilización de un emisario es una forma correcta y eficaz de aliviar presiones innecesarias sobre los cursos fluviales y sus ecosistemas conexos. El mar por sus características intrínsecas de dinamismo y capacidad de dilución resulta particularmente adecuado para vertidos de agua en las condiciones adecuadas a estas características.
¿Qué tipo de vertido llevan estos emisarios submarinos?
Los proyectos mineros, como otras actividades pueden utilizar los emisarios para dirigir al mar tanto sólidos como líquidos, principalmente agua.
Las instalaciones modernas aseguran que cualquiera que sea el recurso depositado en el mar se realizará de forma totalmente respetuosa con el medio y sin riesgo para la salubridad o utilización del agua.
En algunos casos, como ocurre en el proyecto de Salave, solo accede al emisario agua de procedencia subterránea desde el acuitardo que engloba a la mineralización, evitando de este modo, el contacto con las labores mineras.
¿Es realmente agua limpia?
Si, es agua que se denomina coloquialmente agua limpia pues sus características físicas y químicas están muy por debajo de los límites requeridos para su vertido en el agua del mar en el punto de vertido determinado.
El agua es analizada de manera sistemática y regular en multitud de ocasiones previamente a su vertido para constatar sus características y demostrar su inocuidad para el vertido en el medio marino.
¿Se hace un registro sistemático del análisis del agua?
Durante el funcionamiento de la instalación, el agua dirigida al emisario es analizada sistemática y regularmente y sus resultados son registrados y puestos a disposición de las autoridades competentes.
La construcción y funcionamiento de estas instalaciones está bien contrastada en otras industrias, especialmente en algunas depuradoras de aguas residuales, como la que se plantea para Tapia de Casariego, en las que los residuos sólidos procedentes de la depuración de las aguas residuales son enviados al mar a través de emisarios similares al propuesto.
EMC presenta el Proyecto de Explotación y Restauración de Salave para la Evaluación de Impacto Ambiental
- La compañía, como continuación al Documento de Alcance remitido por el Principado de Asturias, plantea una operación minera subterránea, que además aísla la actividad del entorno y elimina el impacto visual remanente de la explotación, siempre con la prioridad del respeto medioambiental.
- La puesta en marcha del yacimiento y su explotación supondrá la generación directa de entre 150 y 200 empleos directos y más de 1000 indirectos, y supondrá una inversión inicial en Asturias de más de 100 millones de euros.
- El nuevo proyecto contempla la utilización de las tecnologías más modernas y contrastadas para garantizar la sostenibilidad y el cuidado del entorno, respetando la morfología de la zona que será completamente recuperada al término de la explotación.
La compañía española Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC), tras haber analizado el Documento de Alcance remitido por la administración ambiental del Principado de Asturias, ha presentado el Proyecto de Explotación y Restauración de Salave junto a su Evaluación de Impacto Ambiental para su valoración y eventual autorización por la administración. El inicio de este proceso de autorización ambiental se hace desde el convencimiento de que es posible desarrollar una operación minera económicamente viable y medioambientalmente sostenible con el objetivo global de alcanzar el riesgo cero.
EMC contempla un proyecto nuevo y singular de minería subterránea con el prisma del respeto medioambiental y la eliminación de los impactos, especialmente el visual. La nueva propuesta plantea una operación concebida con la tecnología más moderna, contrastada y un fuerte compromiso con el entorno, que garantice la sostenibilidad medioambiental, de acuerdo con los propios compromisos de la compañía y con la exigente legislación regional, española y europea.
Un proyecto nuevo y singular
La singularidad y diferencia de la propuesta se desarrolla bajo el compromiso de alcanzar el nivel de riesgo cero para el medioambiente a largo plazo. El proyecto, que incorpora tecnologías modernas y contrastadas internacionalmente, propone la separación de un concentrado de sulfuros de la mina de Salave como producto final. De este modo se excluye y elimina la necesidad de utilizar productos cianurados en el proceso, como ocurre habitualmente en las minas de oro del mundo.
La extracción subterránea y su relleno total minimiza los residuos mineros y la superficie necesaria para gestionarlos. La actividad regular se desarrollará ajena al entorno al estar las infraestructuras exteriores completamente cerradas dentro de edificios industriales.
El proyecto no generará ningún vertido a cauce terrestre y propone medidas para una protección máxima de las aguas subterráneas, que incluyen la deposición en el mar exclusivamente de agua limpia a través de un emisario submarino a 800 m de la costa y 17 m de profundidad, funcionando de manera similar a los emisarios ya existente en la zona, cumpliendo con la normativa requerida por la legislación autonómica, nacional y europea y sin afección al medio marino, la costa y playas de la zona. El uso de emisarios submarinos está ampliamente contrastado como una solución eficaz en multitud de actividades del ámbito público y privado tanto en Asturias (industrias, estaciones de depuración de aguas residuales, etc.) como en otros países de indudable concienciación ambiental.
Por otro lado, el método constructivo de los depósitos permite maximizar su estabilidad y proponer un Plan de Restauración que contempla una recuperación de los usos actuales del suelo al final de la vida útil de la mina. Al término del proyecto, se eliminan todas las edificaciones y construcciones en superficie, reintegrando la morfología de la zona a su apariencia actual y rellenando los huecos generados en el interior de la explotación en su totalidad, asegurando una recuperación completa e integral.
Impulso al desarrollo
El Proyecto de Salave, situado en el municipio asturiano de Tapia de Casariego, se desarrolla sobre un yacimiento aurífero de un tamaño y potencial económico significativos. Las conclusiones del EIA presentado indican que es viable desarrollar la operación minera con todas las garantías medioambientales, eliminando el impacto visual e impulsando el desarrollo de la comarca más allá de los 16 años de vida estimada del proyecto.
De acuerdo con este análisis, la puesta en marcha y explotación del yacimiento supondrá la creación de entre 150 y 200 puestos de trabajo directos y más de 1.000 indirectos, y una inversión inicial de más de 100 millones de euros en la comarca de Tapia y en el occidente asturiano.
La mayor parte de los beneficios generados por un proyecto de estas características revertirán en la propia comunidad en diferentes vertientes como la importante creación de empleo directo e indirecto, la actividad económica auxiliar, la contribución impositiva, la prestación de servicios y colaboraciones complementarias.
El EIA que se presenta analiza y muestra la absoluta compatibilidad del proyecto con las actividades actuales de la zona y en muchos casos la excelente oportunidad de aprovechar las sinergias para potenciar y mejorar muchas de ellas.
El desarrollo de Salave supondría un complemento sólido de cualquier modelo económico para la localidad, que permita luchar contra la despoblación y el declive socioeconómico, generando empleo y revitalización.
La minería subterránea, ¿qué beneficios tiene?
La minería subterránea es la alternativa a la minería de superficie. Como tal, es aquella que se dedica a la explotación de recursos debajo de la superficie, y suele llevarse a cabo cuando la extracción de los minerales a cielo abierto no es posible, debido a la profundidad a que se encuentran los recursos o por la existencia en superficie de infraestructuras inevitables.
Hoy en día, la elección del tipo de mina que se utilice para llevar a cabo la extracción del mineral depende de diferentes factores. El avance de la tecnología nos ofrece mayor seguridad y posibilidades de utilizar ambos métodos, reduciendo la decisión principalmente a motivos morfológicos, ambientales y económicos. Una mina subterránea suele ser bastante más costosa y por ende menos rentable económicamente. Pero, por otro lado, reduce drásticamente el impacto visual que genera una mina a cielo abierto, así como las emisiones de ruido y polvo.
La minería subterránea es esencial para la obtención de gran parte de los recursos minerales que sirven de base para el desarrollo de la actividad humana en todos los ámbitos y en todos los objetos de nuestro día a día.
¿Qué tipos de minas subterráneas nos podemos encontrar?
Todas las minas subterráneas tienen algunos componentes importantes característicos, como pueden ser los pozos de ventilación para permitir el acceso de aire limpio a las zonas de trabajo, las rutas y pozos de evacuación o las rampas y pozos de acceso para trabajadores y equipamiento. Sin embargo, cada mina tiene sus peculiaridades. Las aplicaciones tecnológicas y las decisiones básicas sobre el diseño y el método de minería se basan en consideraciones como el tipo de mineral que se extrae, la orientación del yacimiento y su profundidad o las características geológicas subterráneas.
Así, atendiendo a su ubicación en relación con el terreno, se pueden diferenciar dos grandes grupos:
- Los pozos mineros. Se trata de excavaciones por debajo del nivel del terreno natural, que suelen explotarse verticalmente de forma ascendente o descendente. Incluso algunas de ellas pueden desarrollarse bajo el subsuelo marino.
- Las minas de montaña. Cuando el yacimiento de localiza en elevaciones naturales del terreno, como las montañas, se excavan galerías de acceso horizontales que facilitan muchas de las actividades habituales como las entradas y salidas de personas y productos o la propia ventilación y desagüe de las zonas de trabajo.
¿Qué ventajas tienen este tipo de minas?
- Reducción del impacto. La extracción subterránea permite de manera definitiva reducir el impacto visual, el ruido, el polvo y el volumen de residuos generados, cuyo efecto es determinante para reducir molestias y contaminaciones en el entorno de la mina.
La aplicación en la minería subterránea actual de avances científicos y tecnologías modernas y contrastadas consigue reducir enormemente o eliminar impactos negativos de la propia actividad. En la mayoría de los casos estos efectos se convierten en temporales, durante la vida de las explotaciones, para desaparecer posteriormente, eliminando cualquier impacto a largo plazo.
- Reducción del uso de explosivos. El uso de explosivos en la extracción subterránea es más limitado y controlado que en el cielo abierto por su cuantía y las condiciones de confinamiento inherentes. Las labores de perforación y preparación de las zonas de producción están restringidas al ámbito subterráneo, y sus impactos en el exterior definitivamente reducidos.
- Respeto medioambiental. Se respeta el desarrollo del entorno exterior, ya sea como bosques, ríos, tierras de labranza o zonas residenciales.
- Períodos de explotación más largos. Las minas subterráneas, al mantener ritmos de producción en general más bajos, suelen ofrecer periodos de explotación más largos.
En definitiva, la actividad minera ha avanzado mucho en los últimos 25 – 50 años. La minería sostenible, la recuperación y restauración de los espacios sobre los que actúa o la minería subterránea son conceptos de plena actualidad y que se contemplan y respetan en toda explotación minera actual. 
La minería subterránea, por todos los beneficios medioambientales y socioeconómicos que aporta es, sin duda, una opción idónea, sostenible y respetuosa.
El uso del oro en la ingeniería aeroespacial
El uso del metal dorado está mucho más extendido de lo que pensamos. Seguramente, lo primero que se viene a la cabeza cuando pensamos en este metal es su uso en joyería. Lo cierto es que este sector utiliza la mayoría del oro que se mueve en el mundo, pero, en la actualidad, más allá de la ornamentación, este metal se ha convertido en necesario e insustituible en algunos sectores estratégicos.
Uno de ellos es la industria aeroespacial, dirigida al diseño, fabricación, comercialización y mantenimiento de aeronaves, naves espaciales y cohetes. Incluyendo igualmente equipos específicos de propulsión o sistemas de navegación.
El uso del oro está muy extendido dentro de la industria aeroespacial. Por ejemplo, la visera de los cascos de los astronautas está recubierta por una fina capa de oro, y esta película actúa como protección contra las intensas radiaciones del espacio.
Pero en este sector el empleo del oro no se reduce solamente a los cascos de los astronautas, se trata de un material utilizado de forma generalizada dentro de esta industria debido a que es muy confiable y de gran resistencia, lo que es fundamental para el éxito de las misiones espaciales.
El oro está presente de forma generalizada en el interior de las naves espaciales en forma de una película de poliéster recubierta de oro que protege a la nave de la radiación infrarroja y de las temperaturas extremas.
En la industria aeroespacial el oro se utiliza también como parte de una película protectora que actúa como lubricante para evitar la fricción entre los distintos componentes móviles.
¿Cómo y porque se integra el oro en las naves aeroespaciales?
- Revestimiento de oro. Siendo un metal de limitada accesibilidad, parecería extraño que una nave espacial pueda estar prácticamente recubierta de oro. La realidad es que el oro es un muy eficaz reflector del calor y de la luz infrarroja. Además, tiene una ductilidad o maleabilidad extraordinariamente alta, de modo que puede ser moldeado en láminas extremadamente finas. Así, 1 onza de oro igual a unos 30 gramos puede extenderse en casi 30 m2 de superficie con un espesor de 5 centésimas de micra. Este recubrimiento protege también las naves espaciales de las altas temperaturas y la corrosión. De hecho, se ha diseñado una película hecha de Kapton y una fina capa de oro, aluminio o plata especialmente con este fin. Además, todas las ventanas de un transbordador espacial están revestidas de láminas de oro.
- Lubricante de oro. También es interesante destacar que, en el vacío del espacio, los lubricantes orgánicos se volatilizan y no llegan más allá de la atmósfera terrestre. Como el oro tiene una resistencia al cizallamiento muy bajo y una ductilidad muy alta, es fácil crear películas finas que sirven como lubricante entre las partes móviles críticas de la nave. De esta manera se asegura que, en las zonas importantes, las moléculas de oro se deslicen una sobre otra bajo las fuerzas de fricción proporcionando una acción lubricante.
- Circuitos de oro. También, como es obvio, cada vez que se lanza un vehículo espacial se pretende que funcione el máximo tiempo posible ya que no hay posibilidad de realizarle un mantenimiento. Cada vez que se fabrica una nave que se lanzará al espacio se pretende garantizar al máximo su funcionamiento. Siendo el oro uno de los materiales que mejor conducen la electricidad, los circuitos de estos dispositivos se construyen con este metal.
¿Sólo se utiliza en las naves aeroespaciales?
No obstante, la utilización del oro en la industria aeroespacial no se limita solamente a las naves.
- La indumentaria espacial de oro. El precioso metal se utiliza en todos los trajes espaciales. Los cascos deben estar equipados con filtros bañados en oro. La plata también se usaba para recubrir los cascos, pero no funciona tan bien, pues se calienta demasiado rápido al reflejar muy bien la luz. Por eso, el oro es el único metal que se utiliza para este propósito. Con el fin principal de proteger los ojos de los astronautas de la luz solar sin filtrar, los cristales de los cascos espaciales incorporan oro en su construcción para reflejar la luz infrarroja sin interferir con la luz visible.
- Discos de oro. Hay discos de oro en las sondas interplanetarias "Voyager -1" y "Voyager -2" de la NASA. Las sondas contienen distintos sonidos grabados, saludos en 55 lenguas y 116 fotografías de la Tierra, y de algunas plantas, animales y paisajes. Esta colección de materiales tiene la finalidad de establecer algún tipo de comunicación con posibles vidas extraterrestres, y el oro la mantiene a salvo de la erosión, del polvo cósmico y otros peligros del espacio.
- El espejo de oro. El espejo de oro más famoso del mundo se ha montado en el telescopio espacial James Webb. Consiste en 18 segmentos hexagonales y pesa 705 kg. Cada segmento del espejo está hecho de berilio y está recubierto con una gruesa capa de 100 nanometros de oro. Este telescopio detecta los rayos infrarrojos gracias al oro, en el que se reflejan.
- El cubo de oro. En 2015, la NASA junto a la Agencia Espacial Europea presentaba el satélite LISA Pathfinder. Permite a los científicos recoger datos sobre la distribución del polvo cósmico como resultado del movimiento de asteroides y cometas. Hay dos cubos de oro y platino de dos kilos cada uno en caída libre dentro del satélite para comprobar si es seguro transportar metales preciosos.
Así pues, la utilización del oro es generalizada en la industria aeroespacial sea incorporado en la construcción de las propias aeronaves como en todo aquellos elementos relacionados o auxiliares que han de someterse a las exigentes condiciones del espacio exterior. El oro ofrece fiabilidad, resistencia, adaptabilidad y en suma un conjunto de características que permiten el desarrollo de estas exigentes misiones espaciales con un nivel más alto de seguridad y eficacia. Hoy por hoy la sustitución del oro se produce paulatinamente en algunas de las aplicaciones, mientras aparecen nuevas posibilidades para el preciado metal.
Desde hace más de 50 años de actividad aeroespacial de la humanidad, se ha utilizado el oro como parte sustancial de su tecnología y su incorporación se ha incrementado progresivamente para mejorar prestaciones y eficiencia. Hoy en día, hemos puesto en el espacio una cantidad de oro importante, tanto en volumen como en valor, que constituye de algún modo un patrimonio orbital de la humanidad.
La importancia del oro en la economía y en la sociedad
La sociedad actual reconoce el oro como uno de los materiales más apreciados. A lo largo de la historia también las sociedades antiguas han apreciado el oro y lo han aplicado y utilizado en multitud de usos relevantes para la vida cotidiana.
Las características intrínsecas del metal como su color, su brillo, su ductilidad y alta resistencia a la corrosión lo han convertido en un componente clave y transcendente para las sociedades y sus economías. Estas propiedades únicas, su relativa escasez en la naturaleza y la creciente dificultad de su extracción han potenciado aún más su valor.
El valor del oro a lo largo de la historia
Desde los inicios de las civilizaciones, el oro era reconocido y considerado como signo de poder por sus características, incluso en algunas de ellas se le atribuía un carácter divino y se creía procedente del sol, el astro más adorado y divinizado.
Ha tenido estrecha relación con diversas culturas y civilizaciones como fueron el caso de la Sumeria, Egipcia y Griega, donde el oro empezó a dar muestras de su atractivo para la humanidad.
En el antiguo Egipto, el oro fue pieza clave en el esplendor económico de esta cultura. Los depósitos de oro que explotaban los egipcios sirvieron para hacerlos dueños del mundo.
Se creía que el oro era la misma carne de su dios Ra, por ello el faraón era cubierto de oro pues este descendía directamente de los dioses.
Se cree que los antiguos egipcios extrajeron el oro principalmente en Nubia, de donde provienen los monumentos de la cuarta dinastía.
Egipto fue la mayor potencia aurífera en la antigüedad.
Fueron los primeros en crear un sistema monetario alrededor del oro y la plata, dejando atrás el tradicional trueque. La evolución del comercio y la implantación del dinero como forma de contraprestación facilitó los intercambios creando un sistema con mayor nivel de equidad. Sus características de durabilidad, maleabilidad, homogeneidad y dificultad de falsificar lo hicieron un bien más que adecuado como forma de pago.
Los sumerios usaron al oro con técnicas mucho más modernas como la granulación y la filigrana, convirtiéndose en una de las culturas que incursionó en la joyería con perfección y belleza únicas.
El origen del oro en aquel tiempo se encontraba principalmente en las minas de Turquía e Irán que proveían del metal precioso a la cultura sumeria.
En el año 2000 A.C. el oro se explotaba principalmente en Persia, Fenicia y Armenia y ya proponían los metales preciosos como pago generalizado de tributos. Los fenicios lo utilizaban abundantemente en sus transacciones comerciales, naciendo así el potente carácter comercial del oro.
La posesión del oro era símbolo de poder y de riqueza. En muchas culturas el oro simbolizaba la inmortalidad y la divinidad. Es por ello que el oro era usado en la confección de los templos y las imágenes de los dioses.
En siglo IV D.C. Constantino I estableció que el pago de los impuestos se hiciera con oro y el uso de este se extendió como forma de pago y contraprestación.
Durante el descubrimiento de América, los conquistadores se afanaron en encontrar oro y trajeron a España arcas llenas del preciado metal, para brindarlo como pago para el ejército en sus campañas militares por toda Europa. Fue así establecida la moneda de oro de gran pureza como medio de pago.
Sobre el año 1850, gran cantidad de inmigrantes que llegaban a EEUU cautivados por las historias sobre el Oro que se extraía de los ríos de sus montañas, generaron un movimiento masivo de búsqueda del preciado metal, que se conoce como “la fiebre del Oro”.
Hacia mediados del siglo pasado, la técnica de amalgamación con mercurio permitió mejorar significativamente los rendimientos de extracción del metal que provocó mayor disponibilidad de oro, incremento en las transacciones relacionadas y ampliar la extracción minera, de modo que el oro difundió más su uso en todos los ámbitos de su aplicación y particularmente la joyería.
A lo largo de la historia el oro ha sido foco de diferentes hitos en los que resulto necesario y decisivo. Podemos destacar por su transcendencia para la economía europea de la posguerra la adopción del “Patrón oro”. Se incluyó dentro de los Acuerdos de Bretton Woods (1944) a finales de la Segunda Guerra Mundial. De este modo, el oro se aceptaría como moneda de cambio, de forma que los países europeos pudieron intercambiar su oro por dólares y ayudar así a la recuperación de la economía.
Durante años, los Gobiernos podían poner en circulación su propia moneda, determinada o respaldada por la cantidad de oro que poseían. De forma que, si un país atesoraba gran cantidad de oro en sus reservas, podía aportar la misma cantidad de dinero, y el valor de la moneda correspondiente aumentaba, así como los precios. No obstante, el sistema incluía algunas debilidades como la descompensación de aquellos países que contaban con recursos auríferos en explotación contra otros con un desarrollo industrial diferente.
El sistema dejó de utilizarse en 1971, cuando Richard Nixon anuló la opción de intercambio entre dólares y oro. Hoy en día, los Bancos Centrales pueden emitir tanto dinero como estimen conveniente, siempre que sean capaces de controlar las inestabilidades económicas que se puedan generar.
El valor del oro en la actualidad
Actualmente, las monedas de oro quedan destinadas a inversión, y están fuera de las transacciones cotidianas, pero las aplicaciones de este metal se han multiplicado: componentes electrónicos, aeroespaciales, médicos, joyería o depósito de valor. Podemos encontrar componentes de oro en objetos que utilizamos diariamente y tan difundidos como los teléfonos móviles.
El valor adquirido y añadido a lo largo de los años por el oro ha hecho que se considere un bien alejado de los fenómenos que puedan mermar su coste, y permanezca influido únicamente por el mercado, la ley de la oferta y la demanda. La relativa escasez y su alta demanda hacen que sea un activo de considerable rentabilidad para invertir.
El oro continúa teniendo un gran valor gracias a todas sus aplicaciones y características, siendo uno de los metales más apreciados. Los inversores lo consideran como un valor refugio, alejado de la manipulación de los Gobiernos, con un valor estable a lo largo del tiempo. Por ello, los Bancos Centrales mantienen reservas de oro a modo de protección ante fluctuaciones inesperadas de la economía.
¿A qué se debe el valor del oro?
La extendida creencia de que el elevado valor y consideración del oro radica principalmente en su escasez, no se ajusta a la realidad y oculta otros factores que justifican de hecho, el alto valor que nuestras economías otorgan al preciado metal.
El oro ocupa el número 79 de los elementos químicos de la tabla periódica. Su símbolo es Au, del vocablo latino aurum, que significa “brillante amanecer”. Es uno de los metales preciosos más valorados en joyería por sus propiedades físicas, pues tiene una baja alterabilidad, es muy maleable, dúctil y brillante. Su escasez es relativa: No es de los metales más abundantes, pero se calcula que el 80% del oro de la tierra está todavía sin extraer.
El oro no es pues, el metal más raro ni el más difícil de identificar y extraer. Son sus cualidades e inherentes características las que lo hacen tan apreciado y apreciable. La dificultad de su falsificación y destrucción
¿Por qué es el oro es nuestra principal moneda de cambio y no otros metales como el hierro, el aluminio, el cobre o el plomo?
Algunas de las posibles alternativas como el titanio y el zirconio son suficientemente duros y duraderos, pero son muy difíciles de fundir precisando más de 1.000ºC para empezar a separar estos metales de sus minerales de origen.
El aluminio también es difícil de refinar y resulta demasiado endeble para usarlo como monedas.
Los otros metales son poco estables y bastante reactivos químicamente y se corroen u oxidan al ser expuestos al agua o el aire.
El hierro, por ejemplo, que podría en teoría ser un buen candidato como moneda. Es atractivo y se puede pulir hasta que brilla, pero a menos que se mantenga en condiciones muy secas se oxida y corroe perdiendo sus prestaciones iniciales.
Por las mismas razones, podemos excluir el plomo y el cobre. Se han utilizado y aun se utilizan en monedas de poco valor, aunque estas no aguantan convenientemente el paso del tiempo en sus prestaciones.
Finalmente, podemos reducir las posibilidades a aquellos metales de características próximas al oro. Los denominados “metales nobles”, llamados así por su limitada afinidad y reactividad química con otros compuestos.
Nos referimos al platino, paladio, rodio, iridio, osmio, rutenio y plata, junto al propio oro. Todos ellos, excepto el oro y la plata son suficientemente escasos como para que su valor sea tan alto que se consideren inadecuados para su uso como moneda al requerir tamaños diminutos para valores de moneda manejables.
Así pues, los metales más apropiados para su uso monetario son aquellos que presentan un razonable equilibrio entre su disponibilidad y su escasez, más allá de otras características intrínsecas como su facilidad de refino y extracción. Excepto el oro y la plata, el resto de los metales nobles requieren temperaturas de fusión por encima de 1.500º, que obviamente dificulta y encarece su disponibilidad.
Todo ello limita las posibilidades a sólo dos metales: el oro y la plata.
Ambos son relativamente escasos, pero no absolutamente raros. Ambos tienen un punto de fusión relativamente bajo y por ende son fáciles de convertir en monedas, lingotes o joyas.
¿Por qué el oro tiene más valor que la plata?
En condiciones normales, el oro presenta una estabilidad química excelente, sin oxidarse ni corromperse. Funde a temperaturas asumibles y presenta una maleabilidad envidiable.
Por el contrario, la plata, que presenta también excelentes condiciones de fusión y maleabilidad, llega a oscurecerse, perdiendo brillo y prestancia al reaccionar con pequeñísimas cantidades de sulfuro contenidas en el aire.
Todas estas son las razones por las que el oro y no otros metales se ha convertido desde la Antigüedad en un recurso tan valorado y objeto de aprecio e interés.
Pero más allá de su valor intrínseco, no podemos olvidar su belleza. Su coloración y brillo es muy diferente a otros metales, que en su mayoría muestran graduaciones diferentes grises o plateados. La leyenda dice también, que el oro proviene del impacto de meteoritos en la Tierra. Es decir, proviene de las estrellas. Son muchas las mitologías y creencias en torno a este brillante metal. Pero esa es otra historia para ser contada en otra ocasión.
Definitivamente, hay multitud de razones que contribuyen a la valorización del oro, más allá de su “escasez”.
El carbón en Asturias y el origen de la minería
La minería ha sido un factor clave en el desarrollo económico y social, durante siglos, tanto en Asturias como en el resto de España. Las condiciones geológicas y tectónicas de la franja asturiana han favorecido desde hace millones de años el origen y formación de yacimientos minerales de todo tipo. La rica vegetación y su clima lluvioso y húmedo ha favorecido particularmente la formación del carbón.
Las aportaciones de carbón de la comunidad suponían entre el 50% y el 70 % de toda la producción nacional de hulla, constituyendo una de las fuentes de energía básicas de toda España en su época.
El carbón de hulla, primeras explotaciones
El carbón de hulla, propio de Asturias, tiene entre un 80 y un 90 % de carbono. Es el tipo de carbón más abundante, con un color negro y brillo mate, tiene gran poder calórico, bajo contenido en volátiles y humedad menor que el lignito.
Las primeras y pequeñas explotaciones de carbón datan de finales del siglo XVI, y la primera licencia documentada para la extracción de carbón tiene fecha de 1593, y está firmada por Felipe II. Durante los siguientes años, se sucedieron las solicitudes de explotación de pequeñas minas de carbón.
La minería industrial
La segunda mitad del siglo XVIII estuvo marcada por el inicio de la minería industrial en Asturias, fomentada por los ilustrados de la época. En 1780, Carlos III dictó una ley para incentivar la creación de compañías que se encargasen de la extracción del carbón. En este momento, la extracción del combustible fue establecida como actividad industrial, y figuras como Gaspar Melchor de Jovellanos, fomentaron la extracción de hulla para estimular la economía del país. Llegaron a extraer, en el entorno del año 1800, unas 4.100 toneladas.
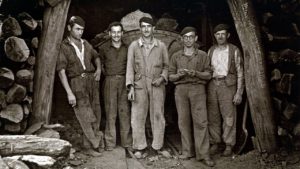
© Muséu del pueblu D´Asturies
Durante la guerra de la independencia, la extracción de carbón se ve paralizada. No es hasta casi la segunda mitad del siglo XIX cuando vuelven a funcionar las minas. En 1828, se registra desde Gijón una exportación de carbón de 3.700 toneladas.
En 1829, la Real Orden trata de dar un mayor impulso a la explotación de carbón de hulla, lo que atrae a inversores extranjeros que complementan la extracción del carbón con la construcción de industrias metalúrgicas en Asturias.
El capital extranjero supone un gran impulso
En 1833, se funda la Real Compañía Asturiana de Minas, reflejo del capital extranjero aportado por la familia belga Lesoinne y los catalanes Joaquín Ferrer y Felipe Riera. Esta empresa se convierte en las más grande de Asturias. Desde este momento aumenta la producción de carbón, llegando a exportar, en 1836, unas 12.700 toneladas.
Las minas, mayoritariamente situadas en el interior de Asturias tenían importantes problemas para transportar su carbón debido a las pobres condiciones de las vías de comunicación. El sevillano Alejandro María Aguado impulsa la construcción de la carretera carbonera para solucionar este problema. En 1842, se concluye la construcción de la carretera, acercando el carbón asturiano a la exportación.
El impulso del ferrocarril a la minería asturiana
Otro gran avance para el desarrollo de la minería se produjo con la inauguración del ferrocarril en 1852, comunicando Langreo y Gijón. De este modo se multiplicó la capacidad de transporte, iniciada por la carretera carbonera. El ferrocarril supone un gran impulso para la minería asturiana, que se consolidó al acabarse la construcción del tramo de ferrocarril hasta Madrid, en 1884.
Llegado el nuevo siglo, la extracción de carbón se contabilizaba en 1.900.000 toneladas. Asturias en ese momento contaba con 12.000 mineros censados.
La I Guerra Mundial y el éxito del carbón asturiano
Durante la primera guerra mundial el carbón asturiano vivió una de sus épocas doradas, todas, casi siempre, tan brillantes y prometedoras como breves e ineficaces. La competencia del carbón inglés casi desapareció. Crecieron los pedidos, la producción y las empresas obtuvieron cuantiosos beneficios. Sin embargo, estas magníficas condiciones no se aprovecharon para solucionar los problemas que arrastraba el sector hullero en Asturias. El crecimiento de la demanda hizo que de nuevo aparecieran pequeñas empresas y la oferta se incrementó tirando de mano de obra en lugar de aumentar la mecanización.
La extracción del carbón asturiano se contabilizó 3.400.000 toneladas en este período. Al terminar la guerra reapareció el carbón inglés, que volvió a conquistar los mercados con sus bajos precios y provocó un importante retroceso en la producción nacional.. En 1922 la extracción se redujo a 2.500.000 toneladas.
El carbón asturiano contaba con numerosas complicaciones que dificultaban su extracción y comercialización. Tanto la orografía como la competencia con el carbón inglés constituyeron siempre un muro difícil de salvar para las compañías mineras que se aventuraban a invertir en Asturias.
Esta situación llevó a la patronal a solicitar de nuevo más medidas proteccionistas que llegaron durante los primeros años veinte ante la grave crisis que presentan las empresas en 1922. Desde el gobierno se incide en la obligación de consumo del carbón nacional en todas las industrias. Esto provocó que la minería asturiana se recuperase volviendo a aumentar la producción de forma espectacular. En 1932, se vuelve a ratificar la obligatoriedad del consumo y se refuerza esta disposición en 1935. Son, de nuevo, años de bonanza.
La guerra civil y los años posteriores
Los buenos vientos propiciados por el soplo del Estado duran poco. La guerra civil castigó especialmente a Asturias por la situación latente desde la Revolución de octubre de 1934. Los mineros sufrieron especialmente por su desafección con el régimen franquista y la intensidad del movimiento guerrillero.
Los años cuarenta y cincuenta del siglo XX son los años de mayor esplendor del carbón asturiano. La hulla se convirtió en un producto estratégico, ya que la segunda guerra mundial primero, y el posterior bloqueo económico y aislamiento internacional después, impidieron que pudiesen llegar otras fuentes de energía como el petróleo. Las necesidades energéticas e industriales de un país aislado favorecieron el desarrollo hullero.
Los sucesivos gobiernos de la época trataron de estimular la producción mediante la concesión de toda clase de ventajas a las empresas mineras El Estado retomaba así la línea paternalista que habían instaurado décadas antes las propias empresas.
La hulla asturiana supuso casi tres cuartas partes de la producción nacional durante dos décadas. Como había pasado durante la Primera Guerra Mundial, el incremento del mineral extraído se logró, mayormente, gracias al aumento de la mano de obra. Las posibilidades de empleo, que parecían inagotables, atrajeron un número importante de emigrantes de otras provincias. A finales de los años cincuenta, la minería asturiana llega al máximo de empleo superando de largo los cincuenta mil trabajadores.
El final de la década marcaba el momento álgido de “la fiebre del carbón” en Asturias, un proceso que resultó determinante en la industrialización de la comunidad, dando lugar al establecimiento de la industria siderúrgica, a una profunda mejora de las comunicaciones interiores y a un desarrollo económico y social sin otro parangón semejante en la historia. El carbón lo cambió todo: el territorio, los pueblos, el ritmo de vida, los avances técnicos, las comunicaciones, la demografía, la medicina, la política, el papel de la mujer, la educación…
La reconversión
La incorporación de España a la Comunidad Europea y sus políticas energéticas impuso restricciones añadidas a la minería pública. Estas han supuesto un proceso de reconversión, reducción de actividad y diversificación.
Cabe destacar el Tratado CECA de 1952, por el que varios estados europeos aceptan políticas comunes en materia industrial. Posteriores decisiones dentro del mismo tratado promovían el final de las ayudas estatales a la estabilización de la producción, limitándolas únicamente a las empresas viables y competitivas que acometiesen planes severos de reconversión antes de 1990. La Comunidad Económica Europea y el gobierno español planifican a partir de 1990 una reducción de las dimensiones de la empresa pública Hunosa mediante un cierre escalonado, previsto inicialmente para 2002, que se ha ido ampliando.
El año 2002 expiró la validez del Tratado CECA que fue sustituido por el concepto de reserva estratégica, en vigor hasta el año 2010 y que proponía definir una reserva estratégica o conjunto de minas más competitivas a mantener para garantizar la seguridad del abastecimiento.
En el año 2010 el Gobierno español aprobó la Decisión del Consejo Europeo relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas; a través de la cual, se obligaba a los Estados Miembros afectados a presentar un Plan de cierre de sus minas de carbón no competitivas, legalizando estas ayudas al cierre que vienen percibiendo distintas empresas productoras de carbón de España. Esta Decisión de la Unión Europea, aprobada en diciembre de 2010 y aceptada por España, fijó 2018 como fecha de cierre de las minas que no sean competitivas. Los Estados miembros podrán dar otro tipo de subvenciones hasta 2027 en lo que se denominan actividades de postminería.
La transformación
Los cambios que impulsó el carbón fueron profundos y vertiginosos. En lo territorial, las praderías dieron paso a tramas urbanas, y el crecimiento de población se disparó más de lo que nadie había imaginado. Como ejemplo cabe citar a Langreo, que pasó de los menos de dos mil habitantes a mediados del siglo XVIII cuando se realizó el Catastro del Marqués de la Ensenada a los más de setenta mil de finales de los años sesenta ya en el siglo XX. El comercio agrícola basado en los productos del campo y la ganadería dio paso al industrial. El hambre y la emigración a América fueron sustituidas por el abastecimiento que aseguraban los economatos y la llegada de miles de inmigrantes, principalmente del sur de España.
Las condiciones de vida del obrero mixto, que mantenía como ocupación principal la agropecuaria, también evolucionaron. En 1871, se daba cuenta `por los empresarios de la creación de una caja de socorros, de la construcción de viviendas, centros médicos, escuelas, etc. Más adelante, en 1917, manifestaban abiertamente que daban atención preferente a lo que representa el bienestar del obrero y su mejoramiento moral y material. La creación de Casa de Oficios, sanatorios y colegios corroboraban esta manifestación. Los obreros fueron profesionalizándose con este proceso paternalista de atenciones sociales que perseguía, entre otros fines, reducir la conflictividad. La Asociación Patronal de Mineros Asturianos opto por institucionalizar unas relaciones pacíficas, en esta misma época.
Los movimientos sociales fueron inherentes al proceso industrial. Las condiciones de vida y trabajo dieron lugar en el último tercio del XIX a las primeras huelgas y asociaciones locales de trabajadores, inicialmente de carácter mutualista. En 1910 se puso en marcha el Sindicato de Obreros Mineros de Asturias (SOMA). También en 1910 se crea la anarcosindicalista CNT, con particular presencia en Langreo.
Los tiempos también cambiaban en el movimiento obrero. De la acción individual, a la mancomunada; de la empresa familiar se pasará a la sociedad anónima; del emprendedor industrial al accionista que delega funciones en técnicos y expertos. Paralelamente, el conflicto social deja de ser esporádico y desorganizado para convertirse en una pugna equilibrada, de organización obrera a organización patronal.
Precisamente, la patronal se organizaría para dar respuesta al sindicato mayoritario, que en 1912 contaba con diez mil afiliados y en 1919 se acercaba a los treinta mil. La crisis de los años veinte y la escisión comunista debilitaron al sindicato, que se recuperó gracias a la favorable legislación laboral de la dictadura y República de la época, que convirtieron a la organización en intermediaria oficial entre mineros y patronos. Sus dirigentes se vieron desbordados por la radicalización de sus afiliados ante lo que consideraban deriva fascista del gobierno que dio lugar a la revolución de 1934. La Guerra Civil y la postguerra llevarían a muchos líderes mineros a la muerte, la cárcel, la clandestinidad o el exilio.
Ya consolidado, el movimiento obrero sería también motor de cambio en la reforma social logrando la puesta en marcha de la baja en caso de enfermedad y las indemnizaciones en caso de accidente o fallecimiento, entre otros. En esa misma línea de mejoras, se impulsó la concesión de viviendas, el crédito en los economatos laborales o las inversiones en educación; y, también, reformas en materia de accidentes de trabajo, condiciones de trabajo de las mujeres y los niños (se prohibió el trabajo subterráneo a menores de 16 años). También se regularon las pensiones, las vacaciones pagadas, enfermedades profesionales como la silicosis y se instauró la jornada laboral de siete horas en los trabajos subterráneos.
El fuerte crecimiento de la población en las comarcas mineras debido a la llegada masiva de inmigrantes conllevo la construcción de las numerosas barriadas que siguen poblando el territorio. Y el callejero se pobló a su vez con nombres de empresarios, ingenieros y geólogos.
La formación también se multiplicó. Las empresas buscaban un obrero formado y para ello no dudaron en abrir nuevos colegios y facilitar la llegada de órdenes religiosas vinculadas a la enseñanza como ocurriría con los Hermanos de La Salle. El analfabetismo cayó en picado con los nuevos centros y los obreros mejoraron su formación en las escuelas de artes y oficios, y en las de maestría.
Los avances corrieron parejos en muchos campos. La minería ha sido durante siglos un sector duramente castigado por la siniestralidad laboral y las enfermedades específicas del sector, como la silicosis. Esta realidad conllevó también un esfuerzo técnico para tratar de atajar la situación y mejorar las condiciones de seguridad en los trabajos con la aplicación de nuevas tecnologías. Además, la dura situación conllevó un desarrollo de nuevas técnicas médicas para atender a los accidentados, con figuras como el doctor Vicente Vallina, y la especialización en materia de rescates, de donde surgió un cuerpo centenario como la Brigada Central de Salvamento Minero, un equipo de emergencias con más de cien años de vida.
Innegable es también la influencia de los cambios industriales impulsados por la minería del carbón en el proceso de incorporación de la mujer al trabajo minero y siderúrgico a mediados del siglo XIX. Un cuadro de José Uría ya recoge en 1899 a un nutrido grupo de mujeres trabajando en el machaqueo de mineral en la fábrica de Duro. En 1901, Rafael Fuertes Arias dice que hay más de mil mujeres trabajando en la hulla, y el geógrafo Aladino Fernández asegura que tras la Guerra Civil era normal que trabajaran en la industria ante la falta de mano de obra masculina. En los setenta del siglo pasado, la situación se revertiría y la mujer tendría que empezar otra lucha para volver a la mina. Finalmente, el 17 de enero de 1996, cuatro mineras entraron por primera vez al pozo en Santiago, Aller, y Pumarabule, Siero. Alcanzar este hito acarreó largos pleitos y necesitó una sentencia del Tribunal Constitucional tras una demanda interpuesta por varias mujeres que habían entrado en Hunosa en 1985 y a las que sólo se les permitía desarrollar labores de exterior. En 1992, el órgano más elevado en la interpretación de la Constitución reconoció el derecho de las mujeres a trabajar en las explotaciones mineras en las mismas condiciones que los hombres. Como hecho singular, hay que señalar que una allerana, la ingeniera María Teresa Mallada se convertiría en 2012 en la primera mujer al frente de la mayor empresa hullera del país, Hunosa, compañía heredera del pasado industrial y minero asturiano.
Aplicaciones del oro en la industria electrónica
El oro fue uno de los primeros metales en ser trabajado por los humanos. Encontramos ya la utilización del oro para joyas y elementos funerarios en los antiguos egipcios, 6000 años atrás. En ese momento, este metal maleable, resistente y con un color tan llamativo, les pareció útil para la orfebrería y como demostración de posición social.
El oro es un metal maleable, con una baja reactividad química, resistente al deterioro y un excelente y extraordinariamente fiable conductor de larga duración. Sus propiedades físicas lo convierten en idóneo para su utilización en instrumentos electrónicos.

Las aplicaciones electrónicas suponen el 10% del uso mundial del oro, y son el uso industrial más importante del metal.
El uso del oro en la electrónica hace que esté presente en nuestras vidas en el día a día. Desde su utilización en teléfonos móviles, calculadoras, relojes, sistemas de GPS, televisiones, tablets o tarjetas; también lo podemos encontrar en las componentes electrónicos de los automóviles, tanto en el sistema de ignición como en los frenos antibloqueo o en la inyección electrónica de combustible. Otro uso común del oro es en conectores, cables, contactos, interruptores y otras piezas electrónicas. De hecho, en un teléfono móvil podemos encontrar hasta 50 miligramos de oro.
Hoy en día, todos los productos derivados de la nanotecnología contienen componentes de oro.
Las cualidades del oro son útiles para elementos que funcionan con voltajes y corrientes muy bajas y necesitan cantidades de metal conductor muy pequeñas, y en láminas muy delgadas. El oro no produce corrosión, que en cualquier metal interrumpiría la conducción eléctrica, y es especialmente apropiado para la circulación de corrientes eléctricas pequeñas. Soporta, también, mucho mejor que otros materiales, condiciones ambientales agresivas. Una delgada capa de oro de 0,1 micrómetros consigue aumentar la conductividad de la pieza 10 millones de veces.
El oro puede incrementar sus propiedades al mejorar su pureza, mediante procesos de refino. Estos procesos lo encarecen, pero su utilización resulta indispensable por la aportación de altísima calidad de sus propiedades. Aunque, generalmente, en los componentes electrónicos, el oro se utiliza electro-aleado con otros materiales, como pequeñas cantidades de níquel o cobalto que incrementan su durabilidad frente al desgaste.
Pero la utilidad del oro no solo abarca estos objetos cotidianos, sino que lo podemos encontrar también en la tecnología aeroespacial, por ejemplo, como aislante térmico de satélites climatológicos, ayudando a que sus elementos no se dañen y mejorando la capacidad de trabajo de estos. Su utilización en la construcción de satélites y naves espaciales, que requieren el mínimo número de reparaciones posible una vez lanzadas al espacio, es muy importante.
Muchas partes de estos vehículos son equipados con cubiertas de oro para reflejar la radiación y estabilizar la temperatura. Sin esta protección, los interiores de las naves y otros vehículos absorberían cantidades de calor inasumibles.
La alta demanda de smartphones ha aumentado el consumo de oro, que se utiliza en sus componentes. La tendencia de consumo de este material de altas capacidades es al alza, ya que los fabricantes de productos electrónicos se han dado cuenta de que no pueden disminuir el uso de oro en sus piezas sin que se produzca una merma en la calidad y prestaciones.
En los últimos cinco años, el sector tecnológico ha consumido una media de 375 toneladas de oro anuales, lo que lo sitúa por detrás de los bancos centrales en la lista de demandantes de oro. De ahí que sea un material indispensable.
Finalmente, el oro también es usado en la industria de la odontología para elaborar piezas dentales, planchas y rellenos. Sus propiedades durables, moldeables y libres de corrosión lo hacen un material perfecto para este fin. Aunque hoy en día se emplea en las menores proporciones posibles debido a su alto precio, sigue siendo un metal de referencia en ciertas especialidades. En el pasado era muy común ver personas con dientes o muelas de oro.
Algunas curiosidades sobre el oro
- El oro se utiliza en los visores de los cascos de los astronautas para reflejar los rayos infrarrojos, permitiendo el paso de la luz solar y al mismo tiempo manteniendo fresco su interior.
- El oro se inyecta licuado en los músculos de miles de americanos víctimas de artritis reumatoide, y se ha concluido que el tratamiento tiene éxito en siete de cada diez casos.
- Por cada Km3 de agua de mar hay 5 toneladas de oro. Esto significa que en los océanos pueden encontrarse 10 billones de toneladas de oro; sin embargo, no se conoce actualmente ningún sistema, económicamente viable, para recuperarlo.
- El 99% del oro existente en la tierra, se localiza en el núcleo del planeta. A día de hoy, es absolutamente inaccesible.
- El oro es tan maleable que puede ser reducido a láminas tan delgadas que una pila de un centímetro contendría más de 100.000 láminas.
- Un trozo de oro de 30 gramos puede estirarse en un cable de hasta 100 Km de largo.
- El oro tiene una alta densidad por lo que un cubo de 30 centímetros de lado pesa aproximadamente 1 tonelada.
- El oro es un metal escaso y difícil de encontrar. Se dice que el mundo produce más acero en una hora que el oro producido desde el inicio de los tiempos.
El oro es, por lo tanto, un material fundamental para nuestras vidas.
4 ejemplos de restauración minera en España
Desde hace algunos años los proyectos mineros incluyen en su diseño y desarrollo y como parte consustancial de los mismos, los Planes de Restauración que determinan a priori el estado que adoptarán las áreas modificadas por la actividad minera una vez finalizada esta.
Habitualmente las propuestas de restauración se desarrollan de manera paralela y progresiva con el avance de la explotación, de modo que se equilibren las afecciones con la rehabilitación y se pueda controlar la evolución y bondad de las soluciones expuestas.
El principio fundamental que rige la rehabilitación de los espacios mineros es la recuperación de los usos originales, pero con absoluta frecuencia se desarrollan y generan hábitats de flora y fauna, que contribuyen de manera significativa a la biodiversidad del entorno.
El Plan de Restauración es además un compromiso, de la compañía promotora de la explotación, para asegurar la correcta adecuación de las áreas afectadas una vez finalizados los trabajos mineros. Esta adecuación se garantiza además con los pertinentes avales financieros determinados por la administración.
Entre los miles de explotaciones mineras que en España y Europa desarrollan su actividad con planes de explotación y restauración debidamente planificados, autorizados y gestionados os dejamos algunos ejemplos de especial significación:
Los ejemplos presentados corresponden a minas a cielo abierto, pues su afección es de mucha mayor magnitud e intensidad. No obstante, existen también numerosos ejemplos de explotaciones subterráneas cuyo menor impacto también es gestionado por Planes de Restauración adecuados y con los mismos objetivos que los presentados.
1. Meirama (A Coruña)
Ubicada en la provincia de A Coruña, Meirama oculta una antigua mina de lignito pardo bajo su gran lago. En 2008 comenzaron los trabajos de regeneración de la zona y el hueco dejado por la mina fue ocupado por un lago de más de 300 metros de profundidad y 2 kilómetros de longitud. La empresa encargada realizó una intervención en más de 1000 hectáreas, incluyendo el lago artificial.
Hoy en día el lago está considerado una de las principales reservas hídricas de Galicia y abastece a más de 400.000 hogares del área metropolitana de A Coruña, tras la minuciosa gestión y control de su calidad.

© Fotografía de Naturgy con fines puramente informativos
2. Centro minero Peñarroya (Córdoba)
Perteneciente a la provincia de Córdoba, el centro minero estuvo en uso durante más de 50 años hasta 2010, desarrollándose extracciones subterráneas y a cielo abierto. Los trabajos de restauración se plantearon para que las explotaciones a cielo abierto pudiesen generar superficies de terreno estables integradas en el paisaje, que pudieran dedicarse a un uso productivo, intentando restablecer la función del ecosistema preexistente. Se trató el subsuelo mediante descompactación para permitir las infiltraciones de agua y la penetración de las raíces una vez vertida tierra vegetal por la zona. Se replantaron árboles y arbustos. Los huecos resultantes se convirtieron en lagos artificiales rodeados por vegetación por los que ahora transita fauna acuática.
3. Emma (Ciudad Real)
Situada en Puertollano, y activa durante 40 años hasta 2015, es una antigua mina de carbón a cielo abierto reconvertida en zona de cultivo fundamentalmente olivar. Los trabajos de restauración comenzaron en 1981, simultaneados con el al trabajo extractivo, minimizando, de este modo, la ocupación de la mina.
Gracias al trabajo de recuperación se han obtenido 669 hectáreas destinadas a cultivos de cereales y pastos, 126 hectáreas de cultivo de 27.950 olivos y frutales, 104 hectáreas de vegetación autóctona y 36 hectáreas ocupadas por un lago y zonas de humedales.
4. As Pontes (A Coruña)
Esta antigua mina de carbón, en activo desde los años cuarenta hasta 2007, es una referencia, por su contenido y magnitud, en cuanto a regeneración. Desde 1985, el programa de restauración comenzó centrándose en la escombrera exterior, procediendo con una remodelación del paisaje y la construcción de una cubierta vegetal. La restauración acompañó la actividad de la mina hasta su cierre, adecuando las características fisicoquímicas de los sustratos, recuperando y tratando el sustrato vegetal e implantando la cubierta vegetal. Todo ello gestionado a través de un mantenimiento sistemático.
El espacio que ocupaba el antiguo hueco de la mina se ha convertido en el mayor lago de España, con 865 hectáreas y 547 hectómetros cúbicos de agua. Se han regenerado zonas de bosque y matorral, con la aparición de varias charcas complementarias al lago, donde se han implantado de forma natural la flora y fauna acuáticas autóctonas, gracias a su integración en el entorno. El espacio es, además, una zona recreativa donde se practican deportes acuáticos, con zonas de baño y recreo.
Se han identificado 217 especies vegetales y 205 especies de animales vertebrados, convirtiéndose en un espacio de reconocida riqueza biológica.
La finalidad de la restauración minera no es otra que devolver los terrenos a su estado natural previo a la intervención, mejorándolos incluso, con la creación de nuevos ecosistemas adaptados a las necesidades del entorno.
Existen multitud de ejemplos, y cada vez son más los que podemos tomar como referencia de buenas prácticas en regeneración. Todos ellos demuestran el compromiso real de la minería con la sociedad, fortaleciendo las zonas en las que se asientan y aportando valor añadido a todas las partes interesadas.
La minería sostenible va más allá de la propia actividad extractiva, comprometiéndose con el entorno, el ecosistema, y la preservación del futuro.